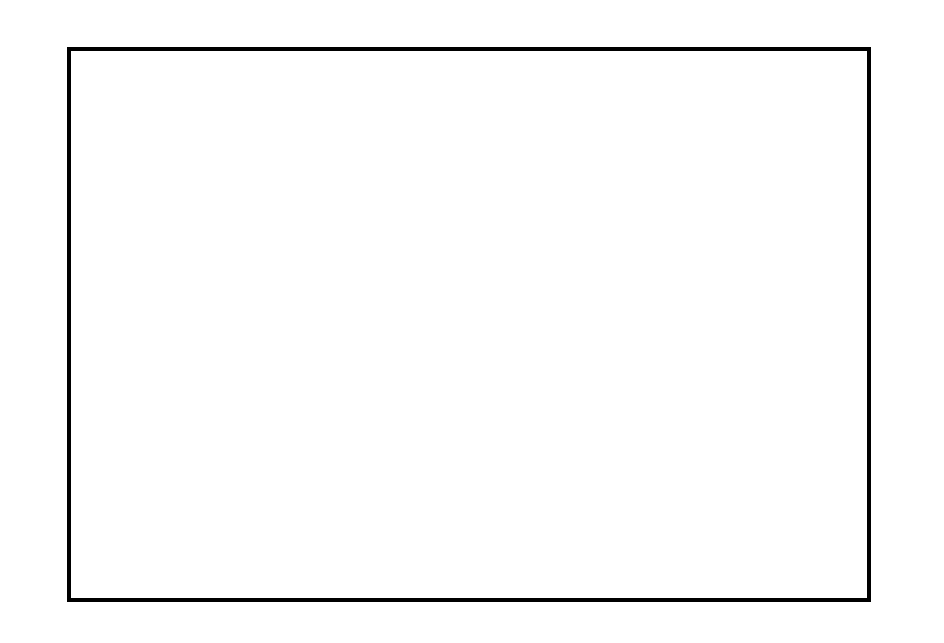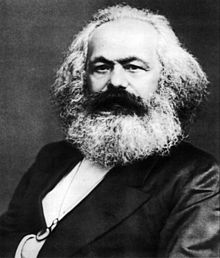La evolución general de las estructuras del capitalismo (fin del siglo XIX
y principios del siglo XX)
·
Apogeo
del capitalismo: El capitalismo llega a su apogeo en el periodo que precede
a la primera guerra mundial. Se desarrolla primero en Gran Bretaña, Francia y
Alemania. La producción crece considerablemente, el comercio internacional se
desarrolla y el crédito desempeña un papel predominante en la producción y en
los intercambios.
Nuevos
instrumentos técnicos son descubiertos al final del siglo XIX: el motor de
explosión y luego la elelctricidad y el motor Diesel. Esto provoca una
revolución en los transportes.
Nuevos
instrumentos económicos permitirán sacarle el mayor partido posible: desarrollo
de los bancos y la moneda.
·
La crisis
del capitalismo liberal: Se inicia con la guerra de 1914. Esta se
manifiesta por las revoluciones posguerra: revolución soviética (1917),
italiana (1923) y alemana (1933). Se afirma con la crisis económica de 1929. La
estructura de las empresas evoluciona de la forma individual a la forma
colectiva y por lo tanto, de la competencia al monopolio. La organización de
la producción en el interior de cada país deja de estar abandonada a la
iniciativa privada. Los intercambios internacionales chocan cada vez
con obstáculos más numerosos. Se cuestiona el principio de la no intervención
del estado, tanto en el principio de la libertad de trabajo como en el de libre
competencia.
La evolución del régimen de los bienes en el sistema capitalista
·
Extensión
del derecho de propiedad: La propiedad, según el artículo 544 del código
civil, es el derecho de gozar y disponer de las cosas. En un principio, este
derecho es absoluto, exclusivo y perpetuo. Pero en Francia, no es absoluto
debido a las siguientes consideraciones:
-
Consideraciones familiares: restringen el
derecho de disposición en caso de muerte.
-
Consideraciones fiscales: una parte de
los bienes del difunto se dirigen al Estado.
-
Consideraciones sociales: los bienes
están sujetos al interés de la colectividad.
·
Objeto
del derecho de propiedad: No solo pueden ser objeto de propiedad los bienes
muebles e inmuebles, sino también los valores no corporales:
-
Propiedad industrial: es la conocida
patente, el derecho a la propiedad intelectual que se extiende durante un
cierto plazo.
-
Propiedad comercial: cuando el
arrendamiento del comerciante vence, este obtiene una renovación o en su
defecto una indemnización de evicción.
-
Propiedad cultural: es un derecho en
provecho del agricultor que trabaja en tierras de otro, quien al mejorar el
terreno con cambios cuyos frutos no se ven sino hasta después de un cierto
número de años, se ve beneficiado por la renovación automática de su
arrendamiento (salvo en casos de falta de pago o mala explotación) o en su
defecto de una indemnización. En caso de venta el agricultor tendrá prioridad
sobre la tierra.
-
Propiedad literaria y artística: se
reserva el derecho vitalicio al autor de publicar y de hacer ejecutar sus obras
literarias o artísticas. Una vez fallecido el autor, la familia conserva el
mismo privilegio durante los siguientes 50 años, luego de los cuales pasa a ser
de dominio público.
·
Titulares
del derecho de propiedad: Aparece la propiedad societaria. Sus dos formas
son: sociedad colectiva y sociedad anónima por acciones. Esta última es la más
importante ya que conduce a la verdadera separación entre la propiedad y la
gestión. Los accionistas proveen el capital de la sociedad pero esta es
dirigida por un consejo de administración.
La evolución del régimen de trabajo en el sistema capitalista
La
evolución en el régimen de las personas viene dada por el ámbito donde el
régimen de libertad incontrolada había ocasionado resultados más discutibles:
el de las condiciones de trabajo, o sea, el de las relaciones entre empleadores
y asalariados.
·
La
legislación protectora del trabajo: La revolución de 1848 señala la
aparición de las leyes de protección del trabajo. Esta lleva al poder a Luis
Blanc junto con socialistas y representantes de la clase obrera, quienes
proclaman el derecho de trabajo y la libertad de asociación. Más tarde prohíbe
el marchandage, es decir, la explotación de los trabajadores por un
subcontratista. También se limita el trabajo en los adultos a 10-11 horas. La
III república proseguirá la obra así iniciada.
·
La
seguridad social: El desarrollo, en casi todos los países capitalistas, de
un sistema de seguridad social que garantiza a todos los ciudadanos contra los
riesgos de la vida sigue siendo, en efecto, la modificación más profunda hecha
al capitalismo liberal desde la segunda guerra mundial. Se origina en 1942 por
una comisión de encuesta encargada de estudiar la refundición de los seguros
sociales británicos, conocido por el nombre de Plan Beveridge. Este
proponía que cada ciudadano fuera protegido por todos los demás contra los
riesgos a los cuales está expuesto: la miseria (garantía de renta mínima para
la familia), la enfermedad (creación de un servicio nacional de salud) y la
desocupación (control del reparto geográfico de las industrias, organización
más racional del mercado de trabajo).
La evolución del régimen de la producción y de los intercambios en el
sistema capitalista
La
intervención del estado llegará al dominio económico solo en el siglo XX, como
consecuencia de la crisis de 1929. En toda Europa, desde 1880 triunfó una
reacción proteccionista en casi todos los países. El único efecto a largo plazo
de las intervenciones realizadas por el Estado en las guerras será el
acostumbrar los ánimos a que esto ocurra.
·
Intervención
en la coyuntura económica: La crisis económica que estalla en Estados
Unidos en 1929 alcanzará rápidamente a todos los países y a todos los sectores.
Para remediarla se ensayaran distintas experiencias, con distintos nombres,
pero casi análogas. La principal diferencia es que esta vez se tratará de
remediar la penuria y no la superproducción.
Experiencias
dirigistas:
-
En los Estados Unidos, el principal
objetivo del presidente Roosevelt fue el de hacer subir los precios agrícolas
para dar a los granjeros un poder adquisitivo suficiente y poner en marcha la
actividad industrial. Para esto se devaluó el dólar y además se fijaron límites
de producción de ciertos productos. En materia industrial, la National
Industrial Recovery Act, reorganizó la producción por medio de códigos
industriales que dieron a cada rama un estatuto. Sin embargo, estas medidas
serán anuladas por la Corte Suprema de los Estados Unidos por verse
inconstitucionales, pero aun así habrán dejado una enseñanza en la disciplina
de la producción.
-
En Francia se intervino en el mercado del
vino y del trigo. En el primero se redujeron las superficies cultivadas, se
prohibieron nuevas plantaciones y se disminuyó el rendimiento por hectárea. En
el mercado del trigo se creó un servicio que agrupaba consumidores y
productores para fijar el precio del trigo mediante ¾ de los votos. De no
existir esta mayoría entonces el Estado fijaría el precio.
Experiencias corporativas
Cuando Francia y Estados Unidos
emprenden el camino al dirigismo, otros países tratan de establecer una
reglamentación aún más estricta mediante una organización calificada de
“corporativa”. En Portugal, una ley del
23 de septiembre de 1933 prevé la constitución de corporaciones que deben
englobar todas las actividades profesionales, intelectuales y religiosas. Estas
corporaciones deben de estar constituidas voluntariamente. Estas deben de estar
conformadas por sindicatos nacionales: patronales y obreros.
Las
otras experiencias llamadas corporativistas, las de Italia y Alemania,
escondían mal bajo ese nombre una dirección de la economía de tendencias
totalitarias y no habrían de sobrevivir a los regímenes fascistas que las
habrían instaurado. Se originan, en resumen, en preocupaciones mucho más
políticas que económicas, incluso en imperativos militares, y no parece que
deban constituir en la historia del capitalismo más que una fase
circunstancial. Lo mismo pasa con las medidas de control de los precios y de
las rentas, de racionamiento de los productos alimenticios y de reparto
autoritario de los productos industriales, que fueron entonces, medidas
necesarias.
La experiencia británica de
planificación económica
Los
objetivos esenciales del Gobierno británico eran la recuperación de una balanza
de pagos cuyo déficit hacía peligrar las reservas de oro y de divisas y la
independencia económica del país y, a la vez, el mantenimiento de la plena
ocupación que la economía de guerra había asegurado. Se busca la manera de
lograrlo mediante una planificación de la economía, planificación que sin
embargo no tiene nada en común con la de los países colectivistas y
totalitarios.
No se
trata de fijar objetivos rigurosamente obligatorios, sino dar indicaciones
sobre lo que es deseable hacer. Esta planificación se basa en el respeto de las
libertades esenciales, recurriendo en lo posible a la cooperación y no a
coerción; por otra parte se trata de dirigir la penuria y no la
superabundancia. Para esto, Gran Bretaña sacrifica el restablecimiento del
nivel de vida para equilibrar su balanza de pagos y establece los siguientes
sistemas de control indirecto:
o Control del
consumo: por el reparto autoritario de los productos industriales y el
racionamiento de los productos alimenticios.
o
Control de la producción:
reparto de materias primas y mano de obra, limitaciones y favorecimientos en la
producción y la organización de los mercados.
o
Control de precios: por la
fijación y congelación de precios.
o Control de
rentas: congelamiento de salarios y alquileres y limitación de dividendos.
o
Control de crédito: mediante las
tasas de interés.
o
Control de comercio exterior:
con un régimen riguroso de licencias de importación y exportación.
·
La intervención en la estructura de la
economía:
-
Nacionalizaciones:
El sindicalismo reclamaba la transferencia de las industrias básicas al sector
público. En el momento más agudo de la crisis mundial de 1929, el socialista
belga Henri de Man presentaba un plan de división de la economía en tres
sectores:
o Un sector nacionalizado que comprendiera las industrias
clave y en las que existiera monopolio privado.
o Un sector controlado que agrupara las industrias
cartelizadas (con un acuerdo entre productores)
o Un sector libre abandonado a la iniciativa privada que
comprenda agricultura y comercio.
-
Participación
del personal en la gestión: Se trata de ver en los trabajadores no ya
simples asalariados, sino colaboradores del negocio, asociados a su éxito. Esta
participación del personal en la gestión, llamada a menudo “control obrero”,
conduciría a una transformación total del estatuto de la empresa. El empleador
dejaría de ser el dueño absoluto de su negocio. Tendría solo los derechos que
le correspondería por proveer el capital y por trabajar personalmente en la
empresa.
El mercado se ha
transformado (entre el capitalismo del siglo XX y el del siglo XIX) de un
régimen de competencia entre pequeñas empresas privadas a un régimen de
competencia monopolista entre grupos, incluso entre éstos y empresas públicas
que cubren sectores de la economía cada vez más amplios.
El
comportamiento económico de los jedes de empresa ha evolucionado. A los
pioneros de la revolución industria, ávidos de ganancia y expansión, han
sucedido, a menudo, tecnócratas o administradores más atentos a la conservación
que al desarrollo, más preocupados por una gestión impecable que por una expansión
aleatoria.
En consecuencia, se ha modificado la
posición del Estado frente a la economía. Renuncia su abstención sistemática e
interviene ya sea para proteger a los consumidores contra eventuales abusos de
los monopolios, ya para proteger a los trabajadores contra los excesos de un
cierto patronato, ya para proteger a los mismos jefes de empresa contra una
competencia de la que ellos ya no quieren ver más que los peligros.
Su
técnica de intervención se ha perfeccionado, por otra parte, a la luz de la
experiencia. A los procedimientos desordenados e incoherentes del comienzo, que
traducían en controles directos, siempre desagradables para los sometidos y a
menudo poco eficaces, prefiere ahora los medios de acción indirectos y
globales fundados en un mejor conocimiento de la renta nacional: política
racional del crédito, política monetaria, incluso política fiscal. Más aún, no
duda en tomar a su cargo la gestión de importantes sectores de la economía y en
influir sobre su orientación por medio de planes que preveén las etapas de su
desarrollo.